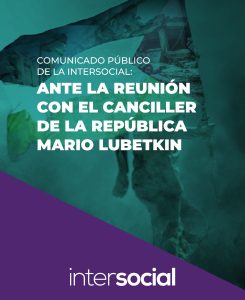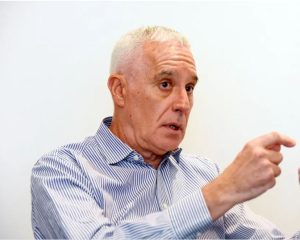Paola Beltrán
El doctor Artigas Pouy es el Presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU). Esta organización se manifestó, a través de un comunicado, ante el comienzo de la aplicación de lo que se conoce como “Ley de internación compulsiva” que entró en vigencia el 25 de agosto.
Esta Ley habilita a Modes a solicitar la internación compulsiva de personas que se encuentran en situación de calle, luego de que sus técnicos identifiquen que existen las condiciones para ello y posterior evaluación de un profesional de la salud.
En entrevista para el programa “A la izquierda late el corazón”, Pouy manifestó “lo innecesario de esta modificación legislativa” dado que en la Ley de Salud Mental existe la internación involuntaria; “un nombre que suena menos agresivo”, para personas con riesgo para sí o para terceros con capacidad de juicio afectada.
El profesional se refiere a la Ley Nº 19529, “Ley de Salud Mental”, que en su artículo 30 establece las condiciones para la “internación involuntaria”. Luego, en el artículo 31 establece el procedimiento que en su literal B explicita que se debe contar con un “dictamen profesional del servicio de salud que realice la hospitalización, determinando la existencia de los supuestos establecidos en el artículo 30” de los cuales uno “deberá ser especialista en psiquiatría”.
En la Ley de “Internación compulsiva” se otorga al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) la potestad de “solicitar al prestador de salud correspondiente y/o a distintos centros de atención médicos la hospitalización de personas que se encuentren en situación de intemperie completa” en caso que cumpla con los requisitos del artículo 30 de la Ley de Salud Mental pero, además, ya no requiere que entre los médicos que certifiquen estas condiciones se cuente con un especialista en psiquiatría.
Estigma y después
Para Pouy “a partir de algunas estadísticas que se refieren en los antecedentes, se uniformiza y no sabemos bien con qué criterio se hace (…) A partir de la comprobación de consumo y la comprobación de algunas afectaciones mentales, en alguno de ellos, se hace la generalización que amerita esta Ley y de ahí es que nosotros hablamos también de que representa cierto riesgo”.
“La estigmatización es esto que se ha generado a partir de la puesta en marcha de la Ley de una generalización del concepto de que ante la gente que no tiene un lugar donde vivir actúa la policía. Eso ya genera como una sensación, a nivel de la comunidad toda, de cierta peligrosidad. Y en definitiva, si uno lee bien la Ley y lee la guía de actuación posterior termina siendo una Ley de traslado compulsivo a un centro de salud en caso de necesidad. O sea que es bastante menos de la forma en que se la titula y se le conoce”, agregó.
“La intervención de los prestadores de salud y la actuación médica terminan cuando se resuelve una determinada situación clínica. A partir de allí ya no depende de la institución de salud lo que pase con el individuo y creo que está claro que MIDES, como institución pública, debería hacerse cargo de aquellos que tuvieran carencias en ese sentido. Lo dijo el Presidente (de la República) en una de sus declaraciones, donde habla del destino del paciente que ingresa a un centro asistencial que la eventualidad podría ser mantenerse internado o salir y ahí dice algo así como «y ahí la cosa se complica». Y sí, claro que se complica porque la situación de calle es algo demasiado multicondicionado, demasiado determinado por muchos factores, pero sin duda que no es nada saludable para quien egresa de un centro de salud y requiere un tratamiento o controles posteriores”, explicó.
Existen herramientas
A nivel social, convivimos cotidianamente con miles de personas que “viven” en situación de calle. Pasamos a su lado camino a nuestros trabajos, vemos sus precarios “achiques” y en cierta forma nos adaptamos. Pouy expresó que a título personal entiende que se genera, por un lado, un “fenómeno de insensibilización» pero que se ve acompañado de “gestos de solidaridad” también lo cual, entiende, demuestra la “complejidad de la que hablamos de este fenómeno».
“Porque existen refugios y hay gente que no accede a ellos, por motivos muy variados, algunos porque realmente no lo quieren y nosotros lo que planteamos es la profundización de la Ley de Salud Mental en el sentido de que prevé una serie de mecanismos que serían post tratamiento, post internación como parte del tratamiento que son las «Casas medio camino», los «Hogares diurnos», los «Centros de acogida» que son dispositivos que tienen mucho de social y no tanto de asistencial”.
En este sentido, el profesional entiende que “se ha avanzado como poco, lentamente. Y eso es lo que la Sociedad de Psiquiatría cree, que hay una Ley que es bien importante, que obtuvo un respaldo parlamentario unánime y que da herramientas como para seguir adelante en lo que se pretende”.
En este escenario el primer nivel de atención en salud toma relevancia, sin embargo es el nivel que menos presupuesto recibe. “También es frecuente mencionar la escasez de psiquiatras y sin embargo, a nivel internacional, tenemos una buena cantidad de psiquiatras en términos poblacionales, ahora, qué pasa, por un lado que no están bien distribuidos y por otro lado que hay una organización del trabajo que hace que estén sobrecargados”.
Pouy planteó también la necesidad de la capacitación en el primer nivel de asistencia y la promoción del trabajo interdisciplinario. “No todas las acciones de salud mental tienen que llevarla el psiquiatra adelante ni cosa parecida. Entonces la conformación de equipos sin dudas que colaboraría en este sentido y la conformación de equipos en estos dispositivos que mencionaba, la casa de medio camino, las casa protegidas, los hogares protegidos, los centros diurnos. Una jerarca del MIDES mencionaba en un reportaje que existen, y bueno, existen, entonces lo que hay que hacer es tratar de que funcionen mejor”, reclamó.
“Sigue muy fuerte la idea de que la hospitalización es el gran recurso en salud, cosa que no debería ser así. La hospitalización debe ser un momento en una estrategia terapéutica que contemple muchos otros recursos. No puede ser el hospital el gran salvador. Sino que tiene que ser un recurso al cual se acuda en situaciones particulares”, explicó.
La tendencia a la “institucionalización” de las personas es muy fuerte. Uruguay tiene una tasa muy alta de personas en privación de libertad y la lógica de la hospitalización va en el mismo sentido.
Parece que existe una dificultad para construir políticas públicas para trabajar con las personas que están en situación de vulnerabilidad. De hecho muchas personas en situación de calle vienen de la privación de libertad y en privación de libertad la medicalización y el seguimiento de la salud mental también es un tema complejo, hay una continuidad de no tratamientos o malos tratamientos.
“Es cierta la tendencia a la institucionalización y en las instituciones es donde menos se pueden hacer bien algunas cosas. Por eso vuelvo a lo anterior, la institucionalización es adecuada para determinado momento y con determinada estrategia por delante, porque sino no es útil y no deja de ser un encierro”, sentenció Pouy.
Alarma
La Sociedad de Psiquiatría tiene objetivos gremiales y científicos. En el área científica realizan un trabajo de formación vinculada a la temática y en el área gremial, para este caso de la internación compulsiva, se prendió una “alarma” porque “la internación compulsiva es una herramienta que manejamos fundamentalmente los psiquiatras, entonces muchos de nuestros colegas estaban viendo qué pasaba con esto. Lo que hacemos es monitorear la situación, expresamos nuestra opinión por la inquietud que se generó dentro de nuestros colegas, después vinieron otras opiniones más o menos concordantes, lo cual nos hace pensar que no estuvimos mal y vamos a seguir la situación”.
“Lo central de esto es que es innecesario en la medida que hay un marco jurídico que permitía que se llevaran adelante muchas de las acciones que se mencionan allí y la necesidad de profundizar en la Ley de Salud Mental y las reglamentaciones posteriores; el Plan de salud mental 2020-2027, o sea, hay un marco normativo fuerte, el asunto es utilizarlo”, concluyó.
Foto
Persona en situación de calle en las inmediaciones del barrio Ciudad Vieja en Montevideo. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS.