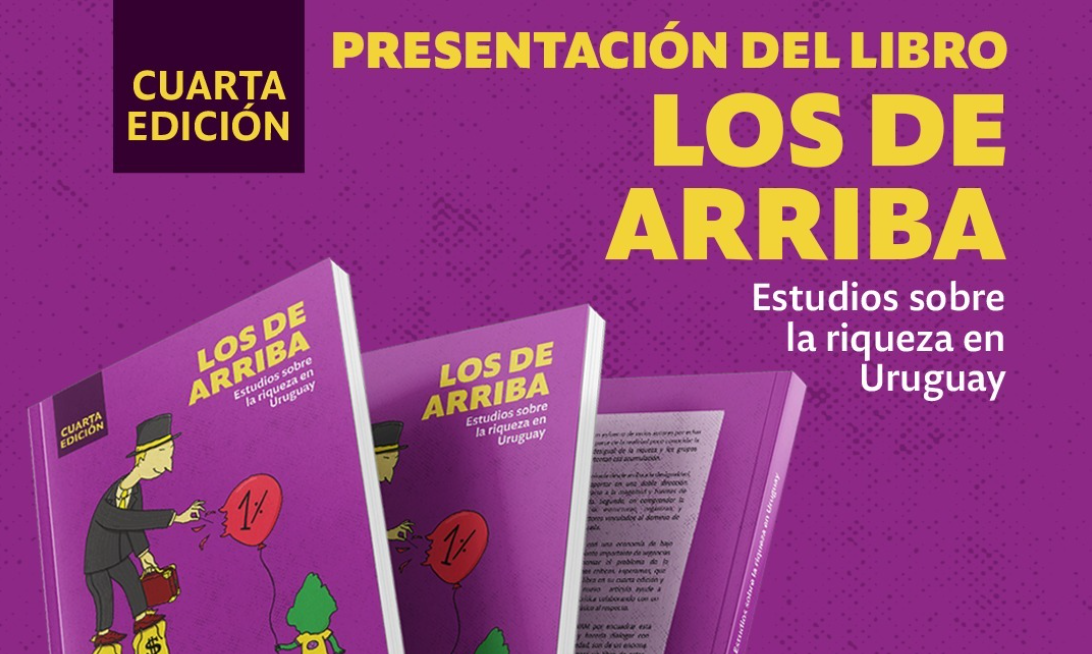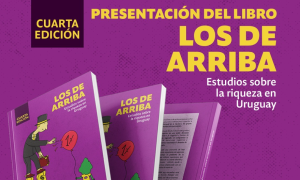Por Rodrigo Gorga (*)
Hay libros que vuelven porque se agota su tirada. Y hay libros que vuelven porque no se agota el tema. La cuarta edición de “Los de arriba. Estudios sobre la riqueza en Uruguay”, nuevamente coordinada por Juan Geymonat, pertenece a estas dos familias: vuelve porque la riqueza sigue siendo, en Uruguay, un territorio casi sin mapa.
En un contexto político donde el déficit fiscal funciona como coartada universal para justificar lo que no se puede hacer, este libro cambia la pregunta de lugar. No es sólo cuánto falta para financiar lo urgente, sino quién está en condiciones de aportar para que Uruguay deje de administrar su desigualdad y empiece, por primera vez en años, a transformarla.
Una escena inicial: la sala y el gesto
La presentación fue en la sala de organización editora del libro, FUCVAM, un detalle que no es menor. No era una mesa universitaria ni un auditorio técnico: era una sala donde cooperativistas, trabajadores, y militantes compartían el mismo banco. La desigualdad —esa palabra que está empezando a habitar oficinas con data sets y papers— también se está volviendo conversación pública, de barrio, en voz alta.
Cerca del final, un pequeño gesto lo sintetizó todo: “hay un libro por cooperativa”, anunció Enrique Cal, presidente de la organización anfitriona. La escena sintetizaba una decisión política: dotar a las organizaciones populares de insumos que permitan discutir con evidencia aquello que durante décadas permaneció opaco. En ese gesto se reconocía un objetivo central: ampliar la base informada desde la cual se discute la desigualdad en Uruguay.
Por qué este libro importa ahora
La primera edición salió en 2021, en el auge del relato del “malla oro”. Hoy, tres ediciones después, la discusión es otra: el país debate un impuesto al 1 %, y el PIT-CNT, junto a organizaciones sociales, avanza en un documento técnico para concretarlo. La desigualdad patrimonial volvió al centro de la escena. Pero persisten ideas instaladas: la creencia de que tocar a los de arriba perjudica al conjunto o que gravar al capital es incompatible con el crecimiento o incluso con la estabilidad democrática.
En ese clima, esta cuarta edición aparece como un mapa actualizado para un debate que dejó de ser marginal. Y lo hace con una voluntad que se nota en cada capítulo: nombrar, medir y describir a los sectores más ricos del país, no para demonizarlos, sino para comprender cómo opera el poder económico en Uruguay.
Las novedades de la cuarta edición
Además de actualizar datos, esta edición incorpora dimensiones nuevas que amplían la mirada sobre la élite económica. Los aportes de sus autores permiten trazar una radiografía más fina, más moderna y más incómoda.
1. El sistema financiero como arquitectura del privilegio
El capítulo de Soledad Giudice y Natalia Otero abre una puerta que venía entreabierta: cómo una parte creciente de la riqueza se aloja en depósitos y activos financieros altamente concentrados. No es sólo cuánto tienen, sino cómo lo resguardan, cómo lo transfieren y en qué circuitos opera esa riqueza. También aparece la extranjerización del sector como un factor que reorganiza el poder económico.
2. Élites empresariales sin eufemismos
El trabajo de Miguel Serna recupera una tradición olvidada en Uruguay: llamar a las élites por su nombre. Desarma el mito de que “acá somos todos clase media” y muestra cómo ciertos grupos —familiares, profesionales, gerenciales— articulan redes de influencia que exceden el tamaño numérico que ocupan. La riqueza es patrimonio, pero también es acceso, asesoría, lobby, contactos y planificación fiscal, a la que tampoco todos tenemos acceso por igual.
3. La tierra y la propiedad como matrices estructurales
Los capítulos de Gabriel Oyhantçabal y Juan Geymonat actualizan el análisis de la concentración del suelo y los grupos económicos. La extranjerización productiva y la persistencia de conglomerados familiares siguen siendo pilares decisivos para entender la reproducción de las élites.
4. La herencia como máquina silenciosa
El aporte de Evelin Lasarga devuelve al centro un mecanismo prácticamente ausente en la agenda pública: la transmisión intergeneracional de la riqueza. La desigualdad en el origen, retomando a figuras como Carlos Vaz Ferreira, aparece como un tema estructural ineludible: no todo esfuerzo empieza en el mismo metro de la carrera.
5. Barrios privados y nuevas fronteras de la segregación
El cierre, a cargo de Marcelo Pérez Sánchez y Juan Pedro Ravela, completa la imagen: los barrios privados como forma de espacializar la desigualdad. En Uruguay ya no se trata sólo de ingresos, sino de circuitos de socialización cerrados, de una ciudad que se fragmenta y de una élite que vive —literalmente— detrás de muros. La cifra es brutal: todos los asentamientos del país caben dentro de los barrios privados existentes, y sobran hectáreas.
De Rosa, quien nuevamente abre la edición, fue una de las primeras voces en Uruguay en reconstruir empíricamente la concentración de ingresos en la cúspide, cuando el tema aún parecía exótico, casi impropio, para una agenda académica que miraba preferentemente hacia abajo. Sus trabajos no sólo aportaron datos inéditos —como la equivalencia entre el ingreso del 1 % y el del 50 % más pobre—, sino que ayudaron a darle forma al lenguaje con el que hoy se discute la desigualdad patrimonial en el país.
Los datos que cierran el margen de duda
Los datos que reúne el libro vuelven difíciles cualquier negación del problema. El 1 % más rico concentra cerca del 40 % del total, y la mayor parte de ese ingreso proviene —como muestran De Rosa y Notaro— de rentas del capital y no del trabajo.
La tierra sigue siendo un vector estructural de desigualdad: según Oyhantçabal, dos tercios de la superficie productiva del país están en manos de un puñado de grandes propietarios y empresas transnacionales.
En el sistema financiero, Giudice y Otero registran que el 1 % concentra más de un tercio de los depósitos de alto monto, en un sector cada vez más extranjerizado.
La herencia, según Lasarga, está aún más concentrada que la riqueza misma: una minoría hereda montos que superan varias veces el patrimonio promedio de la población.
Y en el territorio, Pérez Sánchez y Ravela muestran que los 90 barrios privados —con unos 25 mil habitantes estimados— reúnen una superficie mayor que la de todos los asentamientos juntos, donde, según el censo de 2011, residen 165 mil personas. La desigualdad también se escribe en el mapa.
La presentación: las voces y el clima
La charla comenzó con Enrique Cal, quien planteó con claridad que “nos falta conocer más sobre la riqueza”. Su intervención recolocó el sentido político del libro: estudiar a los de arriba es también un acto de democratización.
Pero la voz que logró combinar lo académico con una mirada más amplia fue la de Andrea Vigorito, profesora del Instituto de Economía de la Universidad de la República. Su aporte no sólo fue analítico, sino cultural. Recordó que en la última década se fortaleció en Uruguay y América Latina la idea de que “las personas son pobres porque quieren” y que el Estado no debe intervenir demasiado. Frente a esa deriva, Vigorito dijo algo que ordena toda la discusión:
“La pobreza no es una condición individual: es el resultado de una sociedad desigual.”
También subrayó que ningún impuesto por sí solo resolverá la desigualdad, pero sí puede marcar un rumbo. Y agregó algo estratégico: el sistema tributario uruguayo requiere una reforma profunda, especialmente en herencias y rentas del capital.
Su presencia permitió que la actividad adoptara un tono distinto: más interdisciplinario, más reflexivo, más alejado de la fantasía de “la economía del derrame”.
Lo que el libro cambia en la conversación pública
Uno de los méritos de esta cuarta edición es mostrar que la desigualdad no es una foto de ingresos, sino una estructura multicapas:
- propiedad de la tierra
- activos financieros
- conglomerados empresariales
- herencias
- segregación residencial
- vínculos entre élites y política
- redes profesionales que hacen operativa la riqueza
En esa arquitectura, el 1 % deja de ser un número y se vuelve un ecosistema. La élite deja de definirse sólo por sus ingresos y pasa a entenderse como un conjunto de mecanismos de reproducción social —educativos, patrimoniales, financieros y territoriales—, con asesorías, redes de influencia, patrones de consumo y territorios cerrados.
Hablar de riqueza en Uruguay es hablar de todo eso.
Un país que debe volver a mirar hacia arriba
La salida de la presentación repitió la escena inicial: cooperativistas retirando libros como quien retira una herramienta. Había cansancio, pero también algo parecido a la convicción de estar empujando una conversación que dejó de estar postergada.
Porque si algo deja claro esta cuarta edición es que el Uruguay que viene no puede seguir administrando su desigualdad como si fuera un dato natural. La pregunta no es sólo cuánto gravar, sino qué país queremos construir: uno donde haya que escribir una quinta edición de este libro, o uno donde las políticas públicas logren reducir la concentración de manera tal que este tipo de intervenciones pierdan su urgencia.
(*) Economista.