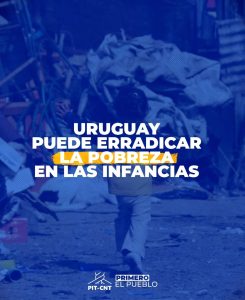La riqueza concentrada en la propiedad y la ventaja de lo inmóvil.
Por Rodrigo Martínez-Mazza (*)
En Uruguay, cuando hablamos de riqueza, hablamos sobre todo de riqueza inmobiliaria, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Esto se debe a que el 87% de la riqueza total del país está concentrada en activos inmobiliarios: tierras y viviendas (De Rosa, 2018). Dentro de este universo, el 1% más rico concentra entre el 20% y el 25% del valor del mercado inmobiliario. En el campo su participación llega al 50%, mientras que en las zonas urbanas ronda el 20% (De Rosa, 2025).
En este marco, las propuestas recientes de aumentar los impuestos al 1% más rico equivalen, en la práctica, a discutir la tributación sobre la propiedad inmobiliaria. No se trata de un sector marginal: las posibles consecuencias sobre precios, usos y destino de estos activos pueden impactar de forma significativa en todo el sistema. Este artículo busca aportar elementos para entender cómo un eventual aumento impositivo a este segmento podría influir en el mercado inmobiliario uruguayo y en el uso de esa riqueza.
Un rasgo central del capital inmobiliario es su inmovilidad. A diferencia de los activos financieros o empresariales, que pueden trasladarse fácilmente a otros países buscando mejores condiciones fiscales, la tierra y las construcciones no pueden moverse. Esto representa una ventaja para la política tributaria: aun cuando las propiedades cambien de dueño, los activos permanecen en el país, lo que evita que la base imponible se reduzca. La experiencia francesa es ilustrativa: la salida de capitales tras impuestos similares fue inferior al 0,5% de la recaudación (Haut Commissariat à la Stratégie et au Plan, 2025).
Más uso, menos especulación
Además, en contextos donde los precios de la tierra o la vivienda tienden a subir por la expansión urbana o por inversiones públicas en infraestructura, los propietarios pueden especular manteniendo terrenos vacíos sin darles uso. Esto congela recursos que podrían destinarse a fines productivos o sociales. Si mantenerlos improductivos implica un costo impositivo sostenido, esa especulación pierde atractivo. En Estados Unidos, por ejemplo, un aumento en los impuestos a la tierra redujo en 8% las parcelas vacías (LEP Policy Report 2023). Así, el impuesto no solo recauda, también puede reactivar partes rezagadas del mercado inmobiliario.
Estos instrumentos fiscales, además, impulsan un uso más eficiente de los inmuebles existentes. Como el costo del impuesto no depende del uso efectivo del bien, mantener un terreno subutilizado resulta más caro que desarrollarlo. Quienes logran usos más productivos —a través de construcción, densificación o reconversión— tienen más capacidad de absorber la carga tributaria. Esto promueve que los recursos se reasignen hacia actores con mayor capacidad de generar valor, mejorando la productividad urbana. En varias ciudades de Estados Unidos, este tipo de impuestos estimuló la construcción en áreas ya urbanizadas, en lugar de fomentar la expansión hacia nuevas tierras (LEP Policy Report 2023). Este efecto también ayuda a planificar mejor el territorio y a aprovechar infraestructuras ya instaladas.
Otro aporte relevante es la estabilización del mercado de vivienda. Al encarecer el costo de mantener propiedades vacías o poco rentables, disminuye la demanda puramente especulativa, aquella que solo busca ganancias futuras sin uso efectivo del activo. Este comportamiento ha alimentado burbujas inmobiliarias en varios países. Una presión impositiva sostenida puede forzar a que los inmuebles se pongan en producción o pasen a manos de quienes sí los utilicen. Según el Fondo Monetario Internacional (2011), mayores impuestos a la propiedad están asociados con menor volatilidad de precios y con un crecimiento menos acelerado de las burbujas. Esto beneficia a toda la economía: recordemos que muchas crisis globales en el último siglo tuvieron su origen en el sector inmobiliario (The Economist, 2020).
Posibles riesgos son asimilables
Dado el alto nivel de concentración, un impuesto adicional también puede generar impactos en ciertos segmentos. Si golpea con más fuerza al mercado premium, como pasó en el Reino Unido tras quitar beneficios fiscales a superricos no residentes (Doherty, 2025), es posible que haya correcciones de precios en ese nicho. Sin embargo, la falta de datos precisos sobre ubicación y tipo de estos inmuebles en Uruguay dificulta anticipar qué ocurriría en zonas de lujo o en grandes propiedades rurales.
Otro riesgo es para inmuebles de alto valor, pero bajos rendimientos, como sucede en algunas actividades agropecuarias. Una tasa demasiado alta podría eliminar la ya reducida rentabilidad de ciertos productores o empujarlos a vender. Sin embargo, esto puede resolverse con un diseño adecuado de la política. Por ejemplo, se puede permitir el pago diferido, limitando lo que se paga cada año sin reducir el monto total que corresponde a lo largo de la vida útil del inmueble (Collier et al., 2017).
Un debate necesario
El debate sobre aumentar impuestos al 1% más rico en Uruguay no puede entenderse sin tener en cuenta que gran parte de su riqueza está concentrada en el sector inmobiliario. Si bien existen riesgos de distorsión, un diseño bien pensado permite atenuarlos. Al mismo tiempo, este impuesto puede dinamizar el uso de suelos, reducir la especulación y contribuir a la estabilidad del mercado de vivienda. En suma, un gravamen focalizado en la riqueza inmobiliaria puede ser una herramienta eficaz para combinar eficiencia económica con justicia social.
(*) Doctor en Economía. Profesor Asistente en el Bartlett Real Estate Institute, University College London (UCL).