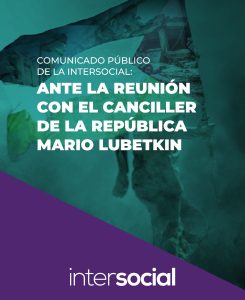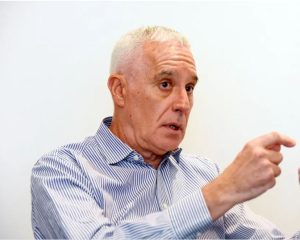Pobreza y sostén social en un documental de Jorge Fierro
Por Rodrigo Gorga (*)
Si a un uruguayo de los años sesenta le hubieran dicho que en 2024 el país iba a producir más del doble de bienes y servicios por habitante, seguramente habría imaginado un futuro sin pobreza y con una sociedad cohesionada. Sin embargo, seis décadas más tarde, aun con mejoras notorias en indicadores como el producto por habitante, la pobreza o la distribución del ingreso (aunque con avances más concretos en períodos cortos), persisten fenómenos que muestran la otra cara del desarrollo: suicidios, violencia, adicciones y, de forma especialmente visible, el aumento de personas viviendo en la calle.
Los quince años de gobierno del Frente Amplio entre 2005 y 2019 marcaron un quiebre respecto al modelo de crecimiento económico con exclusión social predominante en décadas anteriores: combinaron aumento de la producción nacional con mejoras sociales y de bienestar para una parte importante de la población. Sin embargo, no todos lograron subirse al barco del progreso y, para muchos de los más rezagados, el proceso terminó expulsándolos de todo.
Es un debate abierto. Algunos economistas hablan de la “paradoja” de haber progresado en lo económico y lo social pero retrocedido en cohesión. Otros, como Juan Geymonat, sostienen que no es paradoja, sino el propio resultado del crecimiento capitalista, que arrastra fuerzas desintegradoras. El dato es claro: en Montevideo los conteos oficiales muestran que se pasó de unas 700 personas en situación de calle en 2006 a cerca de 2.700 en 2023. La calle se convirtió en un reflejo incómodo de nuestras tensiones sociales.
Una película como punto de partida
Este problema, que es político y económico a la vez, puede hoy abordarse desde un lugar particular: el cine. En las últimas semanas se estrenó Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno, documental de Jorge Fierro, escritor y ensayista, que sigue la vida de Juan “Chacho” Correa, un veterano que pasó años en la calle y que busca rehacer su vida.
El film, como ya señalaron varias reseñas, no se limita a retratar la dureza de esa experiencia. Lo hace sin miserabilismo y con una apuesta clara: mostrar a Chacho como un sujeto pleno, con humor, inteligencia, espiritualidad y vínculos. La cámara de Fierro acompaña desde la cercanía, con afecto, sin convertir al protagonista en “tipo social” ni en simple denuncia. Es una historia de amistad, de encuentro y de resistencia, que revela tanto las grietas de la ciudad como la fuerza de los lazos humanos.
El documental muestra cómo el deseo de salir adelante se cruza con las frustraciones de un pasado tormentoso y con las oportunidades de volver a la superficie. Ver la película es constatar que sostener lo mínimo —“un cuarto propio, una cama, un baño, un televisor, un amigo”, como enumera Soledad Castro Lazaroff en su reseña de Brecha— implica un esfuerzo enorme. Y al mismo tiempo, que esos mínimos son decisivos para recomponer un proyecto de vida.
Ese vínculo entre cine, peripecia vital y economía no surge de la nada. Fierro conoció a Chacho en el Espacio Cultural Urbano en 2015, un centro de la Dirección Nacional de Cultura dedicado a personas en situación de calle, donde desde hace más de una década coordina talleres de cine. La película articula esas instancias de encuentro con otras de organización y militancia, como las del colectivo NITEP (Ni Todo Está Perdido), que nuclea a quienes viven o vivieron en la calle para reclamar derechos y participar en la discusión pública. El film refleja, entonces, no solo la potencia del cine como ejercicio creativo, sino también el valor de la organización social y colectiva que, incluso en las peores circunstancias, abre caminos de dignidad y de lucha.
La calle como síntoma económico y social
La situación de calle no puede pensarse solo como una “anomalía” individual: es parte de las dinámicas mismas de nuestra economía y nuestra sociedad. Geymonat menciona tres fuerzas desintegradoras del crecimiento:
- Expectativas crecientes. El crecimiento multiplica aspiraciones de consumo y reconocimiento. Quien queda fuera de esos estándares vive la caída como un fracaso personal devastador. La calle es el reverso brutal de un mundo que promete y exige más y más.
- Desigualdad estructural. El acceso a la vivienda es cada vez más difícil: alquileres caros, pensiones informales, créditos inaccesibles. Se generan “puertas giratorias” entre refugio, calle, pensión y cárcel. A esto se suma un mercado de trabajo que demanda credenciales y trayectorias estables que muchos nunca pudieron construir, produciendo exclusión y frustración.
- Individualización y ruptura de redes. El capitalismo no solo produce objetos, también moldea sujetos. La individualización erosiona redes familiares y comunitarias, dejando a muchos expuestos al aislamiento. La soledad es, en muchos casos, tan determinante como la pobreza material.
Chacho quedó en la calle tras el desalojo del conventillo donde vivía. No recurrió a su familia “para no molestarlos”. Su historia revela cómo la falta de redes y soportes se combina con la fragilidad de los mecanismos económicos para generar exclusión.
Aun cuando los programas estatales han mejorado en diversidad y cobertura, la “fábrica” de la calle sigue funcionando. Los dispositivos mejoran, pero aumenta la cantidad de gente que cae en ellos.
La voz de Jorge Fierro y de Chacho
En sus intervenciones, Fierro subraya que lo decisivo es el vínculo. Chacho insiste en la necesidad de “dejarse ayudar”: un desafío directo a la masculinidad hegemónica que ordena a los varones a no pedir ayuda y a resolver todo en soledad.
La masculinidad atraviesa esta problemática. Nueve de cada diez personas en situación de calle son hombres; proporciones similares se observan en cárceles y suicidios. La exigencia de autosuficiencia, la incapacidad de mostrar fragilidad y la violencia como último recurso se entrelazan con la exclusión social.
No se trata solo de ingresos económicos: también de rutinas, pertenencia y afectos. Un cuarto propio, sí; pero también un espacio de comunidad que sostenga.
Lo que el cine nos devuelve
La proyección especial del documental en el Palacio Legislativo reunió a diputados, senadores, autoridades del Poder Ejecutivo y, en la misma sala, a más de treinta personas en situación de calle. Como lo definió Fierro, fue “una fiestita de la democracia”. Esa experiencia sintetiza lo que puede el cine: sentar como iguales a quienes rara vez comparten un espacio.
El cine trae lo que no vemos y también lo que vemos, pero no podemos explicar con indicadores económicos. Imágenes de una ciudad rota, pero también de una ternura y un sostén colectivo que aún persisten. Quizás allí esté una pista de la clave: cuando se habla de un consenso sobre la necesidad del crecimiento económico para superar nuestros problemas sociales, no hay que perder de vista la urgencia de crecer distinto, con un pacto que multiplique la productividad, pero que también incluya y sostenga a quienes están más solos.
Porque, como recuerda la película, antes que nada —para que el crecimiento tenga sentido— hace falta un cuarto propio, un baño, un amigo y una lucha que nos sostenga.
Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno. 86 minutos. Se puede ver este viernes 3 de octubre en Sala B del Auditorio Nelly Goitiño a las 19 horas y en el Centro Cultural Parque del Plata a las 20 horas.
(*) Economista.