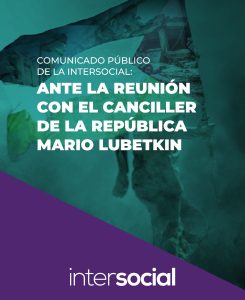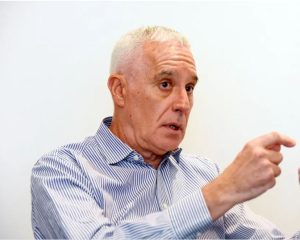Gastón Grisoni (*)
Los promotores del proyecto de ley de reparación a las víctimas de las organizaciones insurgentes en la década de los años sesenta y setenta persiguen varios propósitos con la iniciativa. Algunos son obvios, saltan a la vista. Otros son más estratégicos e imperceptibles. Hilan fino. A su manera, han leído a Gramsci. Responsabilizar por la violencia social a las organizaciones sociales, a la izquierda uruguaya y a los grupos insurgentes es uno de los objetivos no declarados.
Una fecha sin justificación
El proyecto de ley de la coalición gubernamental de reparación a las víctimas de la insurgencia establece el 1º de enero de 1962 como fecha de comienzo para amparar a los potenciales beneficiarios. En ningún momento se dio una explicación acerca de los motivos para ello. Posteriormente, muy posteriormente, se adujo que esa fecha había sido establecida por la Ley 15.737 de marzo de 1985 que concedió la amnistía a muchos de los presos políticos de la dictadura.
Por la vía de los hechos, se intenta legitimar en la conciencia colectiva, en el imaginario social y en el sentido común ciudadano, la idea de que los gobiernos de la época no tuvieron ninguna responsabilidad en la sucesión de acontecimientos que llevaron a la dictadura y el terrorismo de Estado. La violencia surgió vinculada a las organizaciones armadas insurgentes o a la agresividad de los gremios.
17 de agosto de 1961: asesinan a Arbelio Ramírez
En Uruguay siempre existieron episodios violentos vinculados a la lucha gremial y política. La muerte de Agustín Billoto en la puerta de la sede del Partido Comunista en 1961 en una reyerta que culminó de una manera sangrienta es un claro ejemplo de ello.
Sin embargo, el asesinato del profesor Arbelio Ramírez a las puertas de la Universidad luego de asistir a la conferencia brindada por el ministro cubano de visita en nuestro país Ernesto Che Guevara en el Paraninfo de la Universidad es un acontecimiento significativo de violencia que permanentemente se intenta silenciar y ocultar a la ciudadanía. Cuando se habla de violencia no estatal, aunque seguramente actuó una organización que contó con la aquiescencia de los servicios represivos y las bandas fascistas, el asesinato del profesor es representativo de la tensión represiva existente en América Latina luego del triunfo de la revolución cubana.
El MLN surgió y se dio a conocer en el año 1963 mediante el robo de armas en el Club Tiro Suizo de Nueva Helvecia. Posteriormente desarrolló otras acciones armadas de pertrechamiento logístico y acciones publicitarias. Fue una organización incipiente pero sin mayor presencia ni en el movimiento sindical ni tampoco estudiantil hasta el momento en que Jorge Pacheco Areco asumió la presidencia de la República y decretó el estado de excepción al instaurar de manera casi permanente las Medidas Prontas de Seguridad.
Pacheco Areco incendió la pradera
A fines del año 1967 falleció el general Oscar Gestido sin llegar a completar un año de mandato. En la misma noche de su muerte, asumió Jorge Pacheco Areco. Hasta el momento se había caracterizado por ser un editorialista del matutino El Día, de larga tradición colorada y un diputado poco activo del Partido Colorado.
El 13 de junio, de manera sorpresiva y sin conflictos sindicales que lo justificaran, decretó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) poniendo abrupto fin a las negociaciones que el Ministro de Trabajo de la época, Manuel Flores Mora, venía llevando a cabo con las cámaras empresariales y con el movimiento sindical.
El Prof. Carlos Demasi en su libro El 68 uruguayo, el año en que todos estuvimos en peligro, describe de manera exhaustiva el proceso que se vivió en esos doce meses tan intensos. Deja en evidencia, sin mencionarlos, la falsedad del relato de Alfonso Lessa y de Julio María Sanguinetti que nunca incluyen las Medidas Prontas de Seguridad, como un factor de peso y gravitación, en el relato de los acontecimientos.
Pacheco Areco decretó las Medidas Prontas de Seguridad sin causas reales que lo justificaran pues había decidido aceptar las Recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y llevar a cabo un ajuste estructural de la economía uruguaya que tendría en los trabajadores y sectores asalariados los principales grupos sociales perjudicados.
A los 15 días, a fines del mes de junio, Jorge Pacheco Areco adoptó medidas sumamente trascendentes: congeló los precios de los productos y la congelación salarial, envió al Parlamento un proyecto de ley de presupuesto que no otorgaba aumentos salariales en toda la administración pública y decretó la militarización de los trabajadores del Banco de la República (BROU) y del Banco Central del Uruguay (BCU) dando inicio a un ciclo autoritario que extendería esta modalidad represiva e inusual a otros gremios con el correr de los meses en una medida que conmocionaría a toda la sociedad.
Las Fuerzas Armadas que en su interior ya contaban con sectores golpistas y reaccionarios encabezados por el General Mario Aguerrondo, fueron convocadas a la escena pública como brazo armado de sectores empresariales que apoyaban el plan económico del FMI que Jorge Pacheco Areco decidió implementar como salida a la crisis.
La teoría de los dos demonios
En Agonía de una democracia, el Dr. Julio María Sanguinetti hace mención explícita al 13 de junio de 1968 y a las Medidas Prontas de Seguridad, aunque les resta importancia y dramatismo para acomodar los hechos reales en función de su interpretación histórica. Intentando diluir las responsabilidades del Partido Colorado.
Ahora, compartiendo la coalición gubernamental con los nostálgicos del proceso civil – militar, en su último libro ¿Qué pasó en febrero?, en la narración cronológica de los hechos, no menciona la implantación de las Medidas Prontas de Seguridad, a pesar de que la militarización de miles de trabajadores fue el inicio de un proceso que desembocó en la dictadura y el terrorismo de Estado.
El periodista Alfonso Lessa, elogiado incluso por Julio María Sanguinetti en su último libro, es un reconocido autor que no le atribuye ninguna importancia a la implantación de las Medidas Prontas de Seguridad. En su libro La Revolución Imposible, por ejemplo, las cita al pasar, fugazmente e, incluso, las ubica en el año 1969. Culpabilizar a los grupos armados y al movimiento sindical organizado en la CNT y al movimiento estudiantil es fácil y muy bien visto por los grupos de poder, de ayer y de hoy.
El fin del Batllismo y el tránsito hacia la dictadura
Jorge Pacheco Areco durante su gobierno abandonó la vieja metodología batllista de negociación para resolver los conflictos sociales. Las Medidas Prontas de Seguridad fueron una herramienta de gobierno para sortear al Parlamento, intentar destruir a la recién creada Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y aplicar un plan económico imposible de instrumentar sin cercenar la libertad de prensa, sin restringir las libertades sindicales y de todo tipo. El plan económico del Fondo Monetario Internacional solo podía llevarse a cabo exitosamente en base a un fuerte e intenso disciplinamiento social.
El proyecto de ley que otorga beneficios económicos a las víctimas de la violencia no estatal, es parte de una operación de marketing político y publicitario por parte de Cabildo Abierto y los cómplices de la nostalgia para instalar ideas y concepciones que eluden la responsabilidad de los gobiernos de la época, de los grupos de poder en connivencia en EEUU con respecto a la violencia que conmovió al país en esos años y desembocó en el terrorismo de Estado.
—————
(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.
Foto de portada:
Movilización por el día de los mártires estudiantiles el año pasado. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS.