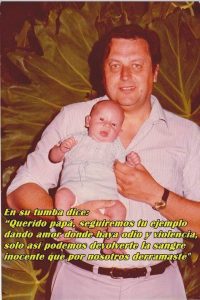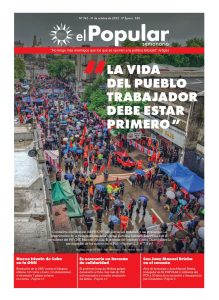Por Rodrigo Alonso (*)
Por estos días, el gobierno chino parece haberse propuesto difundir su próximo plan quinquenal, que regirá entre 2026 y 2030. Esto constituye un desafío al mainstream económico, que hasta hace poco renegaba de toda posibilidad de planificación estratégica. Lo cierto es que el país más dinámico del mundo, y en la frontera tecnológica, debe gran parte de su éxito precisamente a su capacidad de planificación y al rol estratégico del Estado.
El nuevo plan quinquenal busca consolidar una etapa de desarrollo basada en la calidad, la seguridad y la autonomía tecnológica, más que en el crecimiento acelerado. Sus objetivos fundamentales son fortalecer la capacidad de innovación nacional, reducir las dependencias externas en sectores estratégicos como energía, alimentos y tecnología, y avanzar hacia una economía más verde, productiva y equilibrada entre la demanda interna y las exportaciones.
Asistimos a una gran paradoja: en Occidente, la perspectiva socialista atraviesa uno de sus peores momentos políticos, mientras un partido comunista gobierna el país más poblado y dinámico del planeta, que encarna la frontera del desarrollo de las fuerzas productivas y debe su éxito a la planificación estratégica.
El proceso chino demuestra la enorme dificultad que implica modificar el rol de un país en la división internacional del trabajo. Ese es el núcleo del desarrollo chino: la capacidad de cambiar su lugar en el mercado mundial. En 1990, China representaba apenas el 4,1% del PBI global en términos de paridad de poder adquisitivo. En 2008 superó a Japón y en 2020 a toda la zona euro. En apenas dos décadas se convirtió en el principal socio comercial de la mayoría de los países del mundo, desplazando la jerarquía de Estados Unidos y Alemania.
Procesos que en Europa demandaron un siglo, China los recorrió en veinte años. En 2021 anunció la erradicación de la pobreza extrema, cuando solo nueve años antes aún contaba con cien millones de personas en esa situación. Al mismo tiempo, conserva un 40% de población rural, lo que le permite continuar expandiendo la frontera de proletarización. Se estima que cada año unos 18 millones de personas migran del campo a la ciudad.
El ascenso chino, que impresiona por su velocidad, es en realidad una reemergencia. Durante 18 de los últimos 20 siglos, China e India representaron juntas más de la mitad del PBI mundial. La revolución industrial fue un paréntesis que desplazó el centro hacia Europa y Estados Unidos. En la secuencia histórica general, el protagonismo chino no es una anomalía.
Detrás del fenómeno hay una amplia base poblacional que permite combinar una enorme reserva de trabajo con la llegada de capital extranjero y un Estado con capacidad de planificación que encauza esa combinación, evitando un flujo meramente extractivo y consolidando un ámbito político que incrementa su poder nacional.
Las reformas aperturistas de 1978 no significaron una liberalización indiscriminada ni un esquema neoliberal. Por el contrario, China mantuvo el control estatal sobre las áreas estratégicas y la propiedad de la tierra. Se exigió que las empresas extranjeras formaran asociaciones con capital nacional, transfirieran tecnología y reinvirtieran en el país, mientras el Estado conservó el control del tipo de cambio y de la cuenta capital.
La existencia de un instrumento político de planificación general del desarrollo es otro factor clave. El Partido Comunista de China, con unos 91 millones de miembros, ha sido el eje de la estrategia de desarrollo, haciendo posible compatibilizar la apertura con una conducción planificada del proceso económico general.
El ascenso chino, aunque exitoso, también profundizó la sobreproducción de capital a nivel mundial, acelerando la obsolescencia de sectores rezagados del viejo orden económico que no pueden competir con la potencia productiva china. En el trasfondo, asistimos a una disputa entre el capitalismo anglosajón liberal y financiarizado, y un capitalismo de Estado planificado con régimen de partido único, donde este último muestra un dinamismo claramente superior.
El ascenso de China y su penetración en el Cono-Sur reaviva un viejo temor de la geopolítica estadounidense. Para Nicolás Spykman (1893-1943), autor que reelabora las tesis de Mackinder desde la óptica de los Estados Unidos, la clave del control global está en el control del rimland (anillo terrestre que circunvala el heartland y que se extiende desde los países bálticos hasta el sudeste asiático pasando por Medio Oriente). Para este teórico, el Cono-Sur, separado del resto de América Latina por la frontera natural de la Selva Amazónica, era una zona marginal o una zona de extra-mar. Sin embargo, alertó sobre el riesgo de que esta región pudiera convertirse en un componente de una maniobra envolvente sobre el área estadounidense por parte de una potencia hostil.
El impacto de China en América Latina es contradictorio. Por un lado, se convirtió en el principal destino de exportaciones y socio comercial de la región, impulsando el ciclo expansivo de las primeras décadas del siglo XXI. Por otro, su escala y productividad han limitado las posibilidades de industrialización en las economías periféricas. La inserción latinoamericana en el ciclo chino se dio principalmente como exportadora de recursos naturales, profundizando la primarización.
En el proceso chino se ve con claridad la contradicción entre consumo inmediato y desarrollo. Cómo lidiar desde la izquierda con ese problema es una cuestión central. Si bien en nuestro país aún existe margen en el camino distributivo para mejorar las condiciones de vida e incluso para propiciar fondos de acumulación que apalanquen el desarrollo —y allí es clave el debate sobre el impuesto al 1%—, lo cierto es que llega un punto en que la contradicción se instala entre consumo inmediato y desarrollo. Para establecer fondos de acumulación potentes es necesario renunciar a parte del potencial de expansión del consumo inmediato, y no sólo por parte de los sectores más ricos, sino también de capas sociales amplias. A poco del triunfo de la revolución china, el lema que resumía su apuesta al desarrollo de la industria pesada fue “fortalecerse antes que enriquecerse”.
El mercado mundial, o la competencia entre capitales, es en última instancia una guerra de productividades. Quien pierde esa carrera se debilita. No hay experiencias de países periféricos que hayan mejorado su posición de la mano del piloto automático del mercado. La única forma de defender derechos y mejorar de manera sostenida las condiciones de vida es poner en marcha un plan de desarrollo que permita sostener y fortalecer la posición nacional mediante la progresiva sofisticación de la matriz productiva.
La experiencia china demuestra que la planificación es una herramienta útil y necesaria. En distintos países se observa un renovado interés por los planes nacionales de desarrollo. En este contexto, sería deseable que Uruguay, especialmente desde una orientación progresista y de izquierda, impulse un debate amplio sobre cómo fortalecer su capacidad de planificación estratégica tal como lo plantea el programa del Frente Amplio.
(*) Economista. Diputado suplente por el Espacio 1001-Frente Amplio.