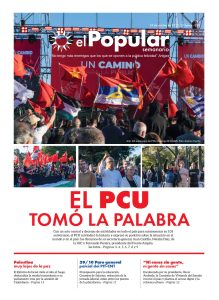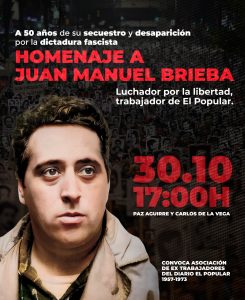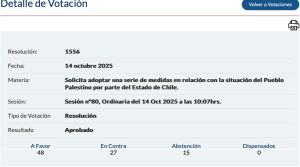Por Juan Quevedo (*)
Un reciente informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) revela una tendencia que debería preocuparnos a todos: en los últimos quince años, la cantidad de niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección integral aumentó un 67%, pasando de 4.871 en 2010 a 7.832 en 2024.
La demanda de atención, medida a través de los oficios del Poder Judicial ingresados al INAU, se disparó un 154% entre 2020 y 2024, al pasar de 24.500 a 62.303.
Mientras tanto, el número de funcionarios disminuyó. Las memorias institucionales muestran que en 2019 había 4.771 trabajadores y en 2024 son 4.634, es decir, 137 menos.
El contraste entre una demanda creciente y una estructura debilitada genera tensiones enormes en los equipos técnicos, que se ven desbordados ante una relación claramente asimétrica entre lo que se exige y lo que se puede responder.
Aun así, también debe reconocerse que parte de este aumento se explica por el mayor despliegue territorial, que permite detectar vulneraciones que antes quedaban fuera del radar del Estado.
Un Estado que delega lo esencial
Pensar al INAU como un sistema integral nos obliga a revisar las prácticas, pero también a repensar qué tipo de Estado queremos: uno que garantice derechos o uno que tercerice responsabilidades.
El mensaje presupuestal enviado por las autoridades expresa que , el incremento presupuestal para el próximo quinquenio será de tres mil millones de pesos, pero de ese total solo veinticinco millones, es decir un 0,83% se destinarán al fortalecimiento de los servicios oficiales y en particular al mejoramiento edilicio
El modelo de convenios con ONGs, vigente desde hace más de tres décadas, hoy abarca el 79% de los proyectos, mientras que solo el 21% son de gestión directa estatal.
Un ejemplo elocuente: en todo el país existen 36 Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI) públicos y 470 Centros CAIF gestionados por organizaciones privadas. Esto no es un dato técnico: es una decisión política.
La lógica de “eficiencia administrativa” ha ido desplazando la responsabilidad pública. Pero el desafío no es elegir entre una u otra, sino combinar ambas: un Estado ágil, sí, pero sin perder su compromiso social y su capacidad institucional. De esta forma, el Estado continúa cediendo terreno en su rol de garante de derechos.
La apertura de nuevos centros oficiales garantizaría una atención igualitaria y de calidad para todos los niños y niñas, con estabilidad laboral y proyectos sostenibles en el tiempo.
Eso debería incluir tanto los centros de protección integral como los servicios de territorio, que cumplen un rol esencial en el acompañamiento familiar y la prevención de internaciones.
A esto se suma la dificultad del acceso a la salud mental para los niños, niñas y adolescentes institucionalizados. La respuesta desde el sistema de salud resulta muy insuficiente y así también los convenios o medios camino.
Ante esta carencia los centros de protección integral terminan asumiendo funciones de atención especializada sin contar con equipos ni recursos adecuados. Esta sobrecarga tensiona a los dispositivos y expone a los trabajadores a una demanda para la cual el sistema no está preparado.
INISA: la paradoja de no necesitar más recursos
En el caso del INISA, las autoridades han señalado no requerir mayores recursos presupuestales ni humanos. Ambas afirmaciones contradicen las vivencias cotidianas de los trabajadores.
Es, sin duda, una declaración inédita en la historia de cualquier institución pública.
Un organismo con intenciones de tener presencia nacional no puede sostener sus funciones sin infraestructura adecuada, personal que pueda capacitarse permanentemente y reconocimiento a su tarea.
Hoy muchos centros requieren reformas urgentes o directamente nuevas construcciones, lo que debería ser una prioridad en la asignación de recursos.
Asimismo, las medidas no privativas de libertad deben ocupar un lugar central. Apostar a lo educativo por encima de lo punitivo es una forma de abordar las causas profundas de los conflictos: el abandono educativo, el consumo problemático, las dinámicas familiares frágiles.
Esto exige más equipos técnicos, capacitación constante y una coordinación interinstitucional efectiva.
Un Estado presente en el territorio no solo protege: también reconstruye convivencia y vínculos sociales, a través de la educación, la cultura y la salud.
Las experiencias laborales para adolescentes privados de libertad (APL) son una herramienta poderosa. Generan hábitos de trabajo, fortalecen la autoestima y abren oportunidades reales de reinserción.
Hay experiencias valiosas dentro del propio INISA que deberían profundizarse y multiplicarse.
Los trabajadores del INAU y del INISA conocemos de cerca los desafíos. Sabemos lo que significa acompañar una familia en crisis, contener a un adolescente en conflicto o sostener un centro con recursos insuficientes.
Por eso decimos que el debate no es técnico, sino político: qué lugar ocupa la infancia y la adolescencia en el proyecto de país.
Reivindicamos un Estado fuerte, con trabajadores formados y reconocidos, capaz de planificar a largo plazo y de garantizar que ningún niño, niña o adolescente dependa del azar para ser protegido.
Porque cuando el Estado se retira, la desigualdad avanza; y cuando el trabajo se precariza, se debilita también la protección de los derechos.
Con un indice de pobreza del 29% de niños, niñas y adolescentes hoy mas que nunca necesitamos presupuesto, compromiso y dignidad laboral para que INAU e INISA sean instituciones que transformen realidades, no que administren carencias.
(*) Integrante del Consejo Directivo Nacional de Suinau. Espacio Unitario 188620.